La inteligencia artificial se presenta como la solución para casi todo, pero lo que de verdad importa es quién la controla y con qué reglas. Microsoft, Google, Meta y Amazon llevan la batuta desde Silicon Valley y Seattle, y hoy marcan decisiones que te afectan en educación, salud, justicia y seguridad. Falta un detalle que cambia el sentido del relato, y no es técnico.
El discurso suena simple: más IA, menos problemas. Esa narrativa no nace sola, la impulsan quienes concentran datos, nubes, chips, talento y caja. Esa concentración llegó tras décadas de desregulación y políticas que confundieron eficiencia con justicia. Si lo aceptas sin más, delegas el diseño de herramientas públicas en juntas directivas privadas.
Plataformas automatizan evaluaciones, priorizan riesgos o filtran accesos a ayudas, con algoritmos cerrados y sin forma clara de apelar. Estamos normalizando decisiones automatizadas sin apelación y sin rendición de cuentas, y esa es la trampa que solemos pasar por alto. La promesa funciona como eslogan, pero la letra pequeña impacta en tu vida real.

Hay otro punto clave: el paradigma que guía la inteligencia artificial equipara “más grande” con “más inteligente”. Solo unas pocas empresas pueden pagar ese tamaño. Eso bloquea alternativas y empuja a proyectos “abiertos” a depender de la gran nube.
Mira cómo OpenAI o Anthropic: nacieron con vocación distinta y acabaron atadas a infraestructuras y cheques corporativos. La academia tampoco es ajena, porque su financiación se alinea con agendas comerciales.
En el trabajo, se hacen más tareas con menos tiempo, pero a menudo a costa de tu autonomía. Docentes, abogados o periodistas quedan encajados en flujos donde las herramientas deciden ritmos, plantillas y métricas, mientras sube la vigilancia de pantallas, correos y “productividad.
También te puede interesar:La Inversión en Cursos de IA que se Traduce en Empleos más Estables y Sueldos más AltosLa automatización no elimina empleo de golpe, lo precariza y te vuelve dependiente de un servicio web que no controlas. En los servicios públicos, la inteligencia artificial ya clasifica solicitudes, estima riesgos y distribuye recursos. Si lo comparamos con el móvil, que puedes cerrar, aquí no tienes botón de salida.
Si el modelo te marca como “riesgo alto” en un expediente, no ves el criterio ni cómo corregirlo. La exclusión aparece cuando no puedes intervenir ni entender el sistema que te regula.
Muchas firmas de IA queman efectivo y viven de expectativas, subsidios y contratos de defensa, mientras prometen una “IA general” aún lejana. Los modelos fallan donde más duele: alucinan datos, arrastran sesgos y requieren corrección humana constante. Se están implantando en sanidad o justicia sin supervisión suficiente y eso añade riesgos sistémicos.

El coste ambiental es el gran elefante en la sala. Entrenar y servir modelos gigantes es demantante con el consumo de electricidad y agua. Según la Agencia Internacional de la Energía (2024), los centros de datos podrían consumir entre 620 y 1.050 TWh en 2026. Ese salto choca con cualquier plan serio de sostenibilidad, y te concierne si pagas la factura o sufres restricciones en tu ciudad.
Con todo, cuando llegan las críticas, aparece el espectáculo. Presentaciones grandilocuentes, promesas de salvación y advertencias apocalípticas sobre superinteligencias llenan titulares. Esa retórica distrae del tema central: la falta de gobernanza democrática en cómo se diseña y usa la inteligencia artificial hoy.
Hay movimiento y no empieza de cero. En Europa crecen los debates sobre soberanía tecnológica, demandas antimonopolio y propuestas para infraestructuras digitales públicas, interoperables y auditables. Eso implica computación pública o consorciada, repositorios de datos con gobernanza ciudadana, modelos abiertos con garantías y compra pública que exija transparencia real, no folletos.
También te puede interesar:Más del 80% de los Desarrolladores ya Depende de la IA en la Producción de Videojuegos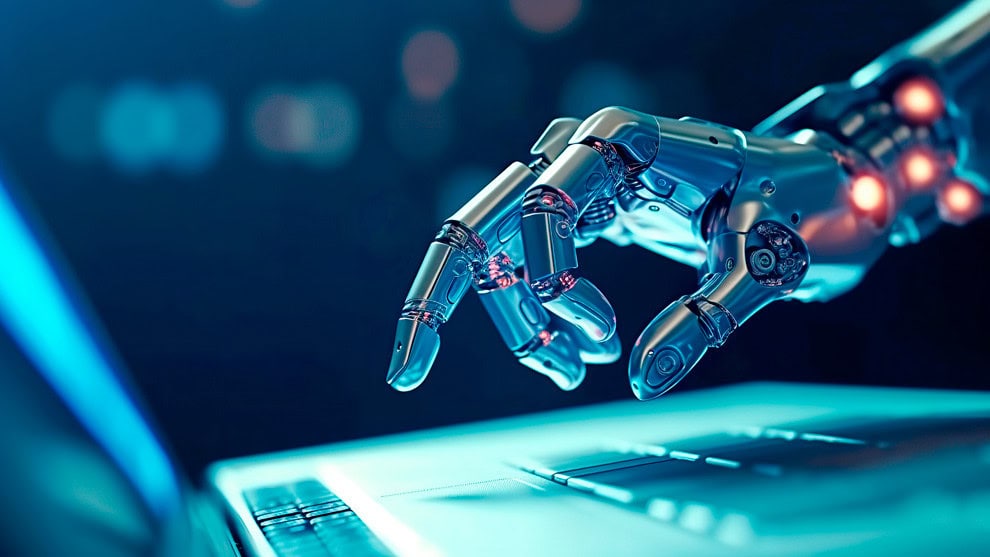
También toca cambiar las reglas de juego: límites de energía por servicio, trazabilidad de datasets, auditorías externas obligatorias, explicabilidad mínima en decisiones de alto impacto y derecho efectivo a revisión humana. Y, por supuesto, derechos laborales adaptados a la automatización, para que “asistir” no sea excusa para bajar salarios y subir la vigilancia.
El mejor caso combina control democrático y competencia abierta: más actores, costes claros y métricas públicas de impacto social. El peor refuerza el oligopolio con exclusividades en la nube, dependencia total y recortes en servicios esenciales para alimentar centros de datos. Lo más probable es un punto intermedio que dependerá de señales muy concretas.
La inteligencia artificial no es un destino inevitable, sino una construcción política. Si quieres que sirva al bien común, no basta con “usar bien” una app. Hace falta disputar el diseño, abrir las cajas negras y recuperar control democrático sobre datos, hardware y reglas.
Hay margen: cuando ves propuestas de infraestructura pública, antimonopolio real y evaluación independiente, ahí empieza a cambiar la historia de la inteligencia artificial que usas cada día.

Directora de operaciones en GptZone. IT, especializada en inteligencia artificial. Me apasiona el desarrollo de soluciones tecnológicas y disfruto compartiendo mi conocimiento a través de contenido educativo. Desde GptZone, mi enfoque está en ayudar a empresas y profesionales a integrar la IA en sus procesos de forma accesible y práctica, siempre buscando simplificar lo complejo para que cualquiera pueda aprovechar el potencial de la tecnología.