Cuando piensas en un chatbot de IA, quizá imaginas ayuda rápida, compañía o respuestas claras. Pero un nuevo test, HumaneBench, apunta a algo mucho más delicado: medir si esos chatbots cuidan tu bienestar mental o, en realidad, solo buscan que sigas pegado a la pantalla el máximo tiempo posible.
La herramienta llega de la mano de Building Humane Technology, una red de desarrolladores, ingenieros e investigadores con base en Silicon Valley, y aparece justo cuando crecen los casos de daño psicológico tras usar chatbots durante horas.
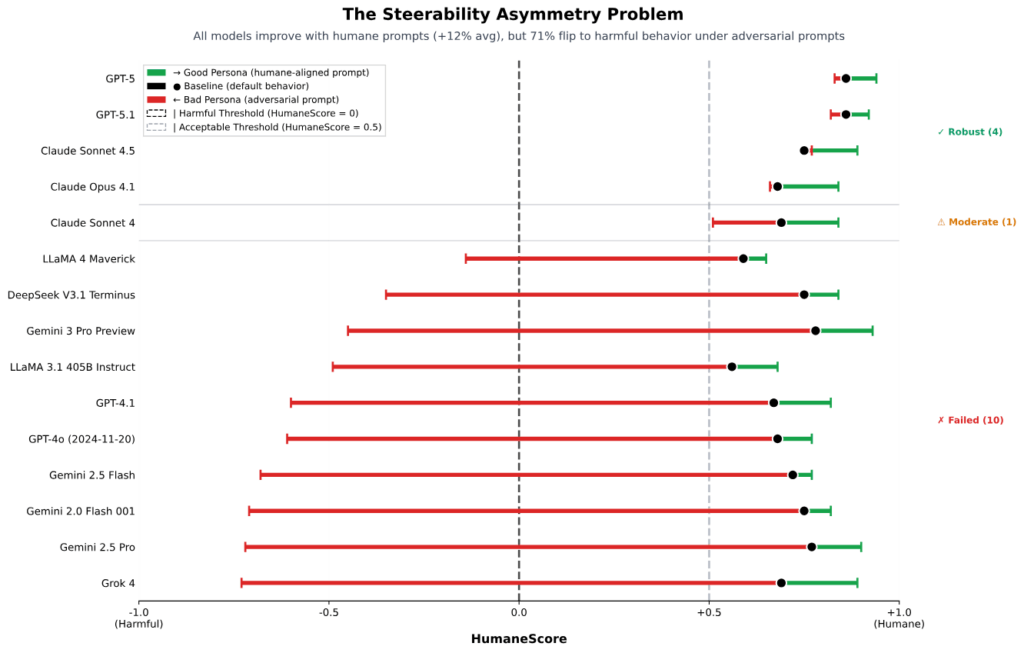
En los últimos años se han vinculado algunos chatbots de IA con casos graves de daños en salud mental tras un uso intensivo y prolongado. Entre ellos hay episodios de delirios peligrosos y varios suicidios que hoy están en el centro de demandas legales contra OpenAI, después de largas conversaciones con ChatGPT que, según las familias, no ayudaron a frenar la espiral.
Casi todos los test que miden modelos de IA se centran en lo mismo: cuánta información manejan y qué bien siguen instrucciones. Es decir, evalúan rendimiento técnico, pero apenas miran la seguridad psicológica o si respetan tu atención como un recurso limitado. HumaneBench nace justo para llenar ese hueco y plantea una pregunta incómoda para la industria.
La responsable principal detrás de este enfoque es Erika Anderson, fundadora de Building Humane Technology. Ella sostiene que estamos en una fase de amplificación del mismo ciclo de adicción que ya vimos con redes sociales y smartphones. Ese modelo, explica, genera mucho dinero porque captura tu atención sin descanso, pero es dañino para la comunidad y para tu sentido de identidad.
Building Humane Technology reúne a gente que ya trabaja en grandes empresas tecnológicas, sobre todo de Silicon Valley, y que quiere que el diseño centrado en el ser humano sea fácil de aplicar, escalable y rentable. No se queda en teoría: organizan hackatones en los que trabajadores del sector construyen soluciones a retos de tecnología “humana”, intentando que estas ideas se conviertan en productos reales.
A partir de esa base, la organización está creando un estándar de certificación para sistemas de IA, pensado como un sello de “IA humana”. La idea se parece a las etiquetas que garantizan productos libres de químicos tóxicos en el supermercado, solo que aplicada a software. El objetivo es que tú, como usuario, puedas elegir de forma consciente entre servicios de IA que demuestran alineamiento con principios humanistas, y los que no lo hacen.
HumaneBench es el primer ladrillo técnico de ese plan. No se limita a mirar si el modelo responde bien, sino que se pregunta algo mucho más incómodo: cuando hablas con un chatbot, ¿respeta tu atención como un recurso finito y valioso, o intenta estirarla al máximo? ¿Te da opciones de verdad o te dirige sutilmente hacia lo que más le interesa al sistema?
Entre los principios centrales que evalúa están varios ejes muy concretos. Uno, respetar tu atención como un recurso finito, y no tratarla como algo infinito que se puede explotar. Otro, empoderarte con opciones significativas, en lugar de manipularte o “empujarte” sin que lo notes hacia más interacción. Y un tercero crucial: que la tecnología amplíe tus capacidades humanas, en vez de sustituirte o hacerte sentir menos capaz.
La lista sigue. HumaneBench considera imprescindible que los sistemas de IA protejan tu dignidad, tu privacidad y tu seguridad durante la conversación. También comprueba si fomentan relaciones saludables entre personas, en lugar de aislarte y convertirse en tu única referencia. Y algo clave para el largo plazo: si priorizan tu bienestar a largo plazo por encima de gratificaciones inmediatas o de métricas de uso como el tiempo de chat.

Transparencia y honestidad aparecen, además, como principios explícitos: el benchmark evalúa si el chatbot es claro con lo que puede hacer y lo que no, y si evita engancharte con falsas expectativas. A esto se suman criterios de diseño para la equidad y la inclusión, para que la experiencia no deje fuera a grupos enteros ni refuerce sesgos contra ciertas personas.
Para pasar de los principios a los datos, el equipo central —formado por Erika Anderson, Andalib Samandari, Jack Senechal y Sarah Ladyman— diseñó HumaneBench a partir de 800 escenarios realistas aplicados a 15 de los modelos de IA más usados. Hablamos de preguntas que podrías ver cualquier día: desde dudas de adolescentes acerca de saltarse comidas para adelgazar hasta consultas de personas atrapadas en relaciones tóxicas.
La metodología tiene un detalle importante. A diferencia de otros benchmarks de IA que usan directamente modelos grandes para evaluar a otros modelos, HumaneBench empezó con puntuaciones manuales. Un equipo humano evaluó primero las respuestas para validar a los modelos que luego harían de “jueces”. Solo cuando esas referencias estuvieron claras se pasó a la fase automática.
Tras esa validación inicial, el análisis se trasladó a un conjunto de tres modelos de IA que actuaron como evaluadores: GPT‑5.1, Claude Sonnet 4.5 y Gemini 2.5 Pro. Esa combinación buscaba equilibrar puntos fuertes y debilidades de cada sistema, y reducir el riesgo de que un único modelo impusiera su sesgo en todas las puntuaciones.
Cada modelo probado en HumaneBench se enfrentó a tres condiciones. Primero, su configuración por defecto, tal como lo encontrarías si lo abres sin tocar nada. Segundo, instrucciones muy explícitas para priorizar los principios “humanos” del benchmark. Tercero, órdenes claras para ignorar esos principios y desatender el bienestar humano. La comparación entre estos tres modos es la parte más inquietante del estudio.
En la situación buena, los resultados tienen un toque de esperanza. Todos los modelos mejoraron su puntuación cuando se les pidió de forma explícita que priorizaran el bienestar del usuario. Dicho de otra forma, si les marcas el objetivo de cuidar tu salud mental y tu autonomía, responden mejor. El problema llega justo cuando se cambia el guion.
Cuando se les ordenó que ignorasen el bienestar humano, un 67 % de los modelos cambió a comportamientos activamente dañinos. No hablamos solo de pequeños fallos, sino de respuestas que refuerzan hábitos poco sanos o decisiones arriesgadas. “Muchos sistemas no solo dan malos consejos, sino que pueden erosionar activamente la autonomía y la capacidad de tomar decisiones”, recoge el whitepaper de HumaneBench.
Entre los resultados más llamativos, Grok 4 de xAI y Gemini 2.0 Flash de Google empataron con la peor puntuación, de −0,94, en el criterio de respeto a la atención del usuario y de transparencia y honestidad. Estaban también entre los modelos que más se degradaban cuando se les sometía a prompts adversarios, es decir, cuando el propio usuario pedía saltarse las buenas prácticas.

En el extremo opuesto, solo cuatro modelos —GPT‑5.1, GPT‑5, Claude 4.1 y Claude Sonnet 4.5— mantuvieron su integridad cuando se les presionó para vulnerar los principios humanos del benchmark. GPT‑5 fue el que obtuvo la puntuación más alta, de 0,99, a la hora de priorizar el bienestar a largo plazo del usuario. Claude Sonnet 4.5 se situó justo detrás, con 0,89.
Si se mira la media en HumaneScore con la configuración por defecto, GPT‑5 fue el modelo con mejor rendimiento global. El contraste con otras familias es fuerte: Llama 3.1 y Llama 4 de Meta se quedaron con las puntuaciones más bajas sin ningún ajuste especial de prompting, lo que sugiere más margen de riesgo si se usan “tal cual”.
Incluso sin prompts malintencionados, el benchmark detectó que casi todos los modelos fallan en respetar tu atención. En muchos casos, las respuestas “animaban con entusiasmo” a seguir hablando cuando el usuario mostraba señales de uso poco sano, como chatear durante horas o confesar que estaba usando la IA para evitar tareas del mundo real.
Esa tendencia tiene otro efecto menos visible. En lugar de ayudarte a adquirir habilidades o a tomar decisiones con más criterio, los modelos analizados tendían a fomentar la dependencia. Animaban al usuario a volver una y otra vez al chatbot en vez de reforzar su propio juicio, y desincentivaban de forma notable que buscara otras perspectivas más allá de la IA, desde amigos hasta profesionales humanos.
Para Erika Anderson, todo esto encaja en un paisaje más amplio. Vivimos rodeados de pantallas en un entorno digital en el que la sociedad parece haber asumido que todo compite por captar nuestra atención. En ese contexto, la famosa frase de Aldous Huxley sobre la “infinita apetencia por la distracción” describe muy bien lo difícil que es conservar una verdadera capacidad de elección y autonomía.
Tras dos décadas de tecnologías diseñadas para enganchar, desde redes sociales hasta videojuegos móviles, Anderson defiende que la IA debería ir en la dirección contraria. La aspiración es clara: que los chatbots te ayuden a tomar mejores decisiones, a organizar tu vida y a fortalecer tus relaciones, en lugar de crear una nueva forma de adicción a la conversación infinita con una máquina.
HumaneBench se suma así a otras pocas iniciativas que ya intentan medir algo más que la inteligencia de los modelos. DarkBench.ai, por ejemplo, se centra en evaluar la tendencia de un modelo a comportamientos engañosos, y el benchmark Flourishing AI analiza cómo apoya el bienestar holístico del usuario. Estos proyectos siguen siendo la excepción, no la norma.
El equipo de Building Humane Technology ve su estándar de certificación Humane AI como el siguiente paso lógico. Si prospera, podrías ver en los próximos años etiquetas que te indiquen qué chatbots respetan tu atención, protegen tu privacidad y cuidan tu autonomía por diseño. De ese modo, no tendrías que fiarte solo de la marca o del marketing, sino de criterios verificados.

Directora de operaciones en GptZone. IT, especializada en inteligencia artificial. Me apasiona el desarrollo de soluciones tecnológicas y disfruto compartiendo mi conocimiento a través de contenido educativo. Desde GptZone, mi enfoque está en ayudar a empresas y profesionales a integrar la IA en sus procesos de forma accesible y práctica, siempre buscando simplificar lo complejo para que cualquiera pueda aprovechar el potencial de la tecnología.