En Madrid, durante la conferencia internacional CLEF organizada por la UNED, la profesora Joanna Bryson puso el foco en algo que afecta a tu día a día: la expectativa de una “superinteligencia” que resolverá todo. Su tesis choca con el discurso dominante y deja una pregunta incómoda en el aire: si la promesa es tan grande, ¿por qué no llega?
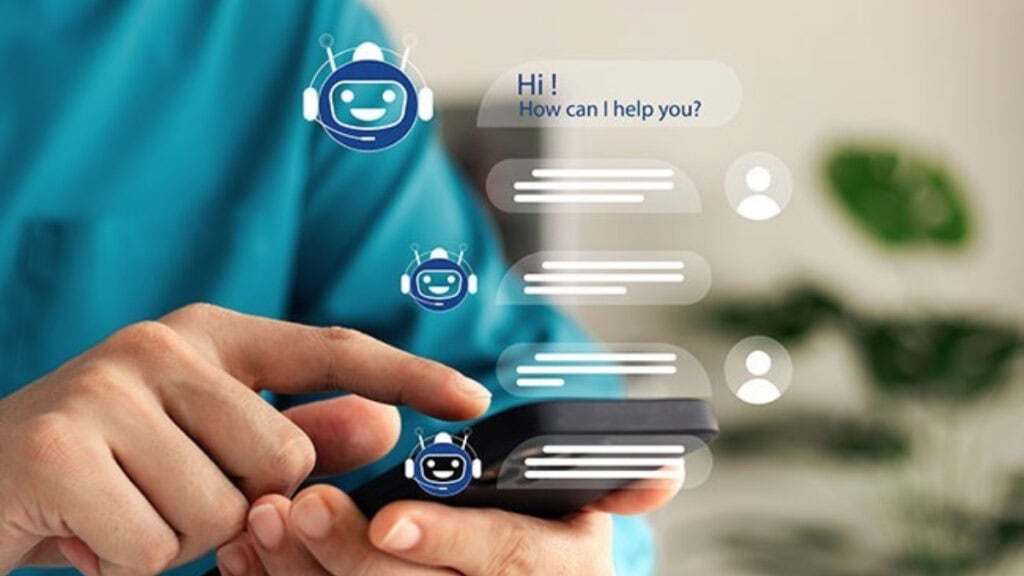
Bryson es experta en inteligencia, robótica y ética, licenciada en Psicología e Inteligencia Artificial, doctora por el MIT, y profesora en la Escuela Hertie de Berlín desde 2020. En su ponencia recuperó el clásico experimento mental de los clips infinitos y lo giró: ahora, dijo, somos nosotros quienes actuamos como esa máquina, degradando biodiversidad y calidad de vida.
Según Bryson, la evolución de la inteligencia artificial se está ralentizando y la idea de que “más datos implica mejor IA” no se sostiene. El uso de datos sintéticos puede servir para entrenar sistemas cuando faltan muestras o hay sesgos claros. Pero, dice, no genera conocimiento real.
Aquí entra la palabra que más clics promete: superinteligencia. Bryson sostiene que mucha gente la busca sin saber qué busca. Sam Altman ya lo resumió en una frase corta: “La ‘superinteligencia’ es básicamente un término sin sentido”. Vas a poder encontrar usos valiosos de la IA en medicina, energía o educación, pero eso no prueba la existencia de una entidad autónoma por encima de nosotros.
¿Y las máquinas que aprenden solas? Para Bryson, la idea no está aterrizada. Educar a una persona requiere años de esfuerzo, cuidados y cultura compartida. Pretender transferir ese proceso íntegro a un dispositivo le parece, en sus palabras, “bizarro”. Si construir un humano depende de la paternidad, no de la robótica, ¿por qué esperar menos esfuerzo para un robot “inteligente”?
Los robots humanoides prometidos, como Optimus, tampoco le resultan novedosos. En los años 90, en el MIT, ya se intentó construirlos sin grandes avances entonces. Que puedan lograr uno ahora no lo ve imposible, pero no lo considera un salto cualitativo.
De hecho, ya existen humanoides funcionales como el robot Pepper, que, conectado a modelos de lenguaje, puede “saber” más que muchas personas en datos concretos. Moverse bien o jugar al ajedrez no equivale a una inteligencia real y amplia.
Aterrizando su posición, Bryson prefiere pensar la IA como un atributo, no como un agente autónomo. La IA funciona como una biblioteca o una interfaz para una biblioteca: si hay consenso en el conocimiento, te ofrece respuestas útiles y precisas. Cuando no lo hay, el sistema no sustituye tu capacidad de indagar, cruzar fuentes y decidir. Por eso, la superinteligencia no sería la explicación correcta de los logros actuales.

Su escepticismo se extiende a la idea de una tecnología que persista de forma interesante sin intervención humana. No prevé innovaciones que avancen a un ritmo superior al humano. Si eliminas a las personas del centro del sistema, dice, el aparato técnico colapsa rápido. Vas a poder aprovechar mejoras graduales, mejor calibradas y con objetivos claros.
El ángulo económico añade tensión. Bryson ve una burbuja en la capitalización de las empresas de IA que ahora empuja las bolsas de Estados Unidos. Si esa burbuja pincha, el impacto en la economía global sería serio. Peor aún, un puñado de personas acumula un poder que, en su opinión, vuelve el mundo ingobernable. La historia reciente muestra que, cuando crece la crítica pública, la confianza puede volverse frágil.
La comparación con las redes sociales ayuda. El poder de Twitter lo eligieron los usuarios con su actividad y a quién seguir. En cambio, las empresas de IA generativa compran datos ajenos a gran escala para entrenar sus modelos.
Para Bryson, vender Twitter a manos privadas fue un error: era como una ciudad digital levantada por los usuarios y hoy está perdida. Propone conservar su archivo, porque ni Bluesky ni Mastodon van a reemplazar ese papel único en la comunicación digital.

Aquí cierra el detalle que faltaba: la superinteligencia como solución total distrae de lo importante. Si confundes volumen de datos con conocimiento, o movimiento con comprensión, acabas diseñando para métricas y no para personas. Vas a poder sacar más partido a la IA cuando la trates como una herramienta informativa, con límites claros y objetivos medibles.

Directora de operaciones en GptZone. IT, especializada en inteligencia artificial. Me apasiona el desarrollo de soluciones tecnológicas y disfruto compartiendo mi conocimiento a través de contenido educativo. Desde GptZone, mi enfoque está en ayudar a empresas y profesionales a integrar la IA en sus procesos de forma accesible y práctica, siempre buscando simplificar lo complejo para que cualquiera pueda aprovechar el potencial de la tecnología.